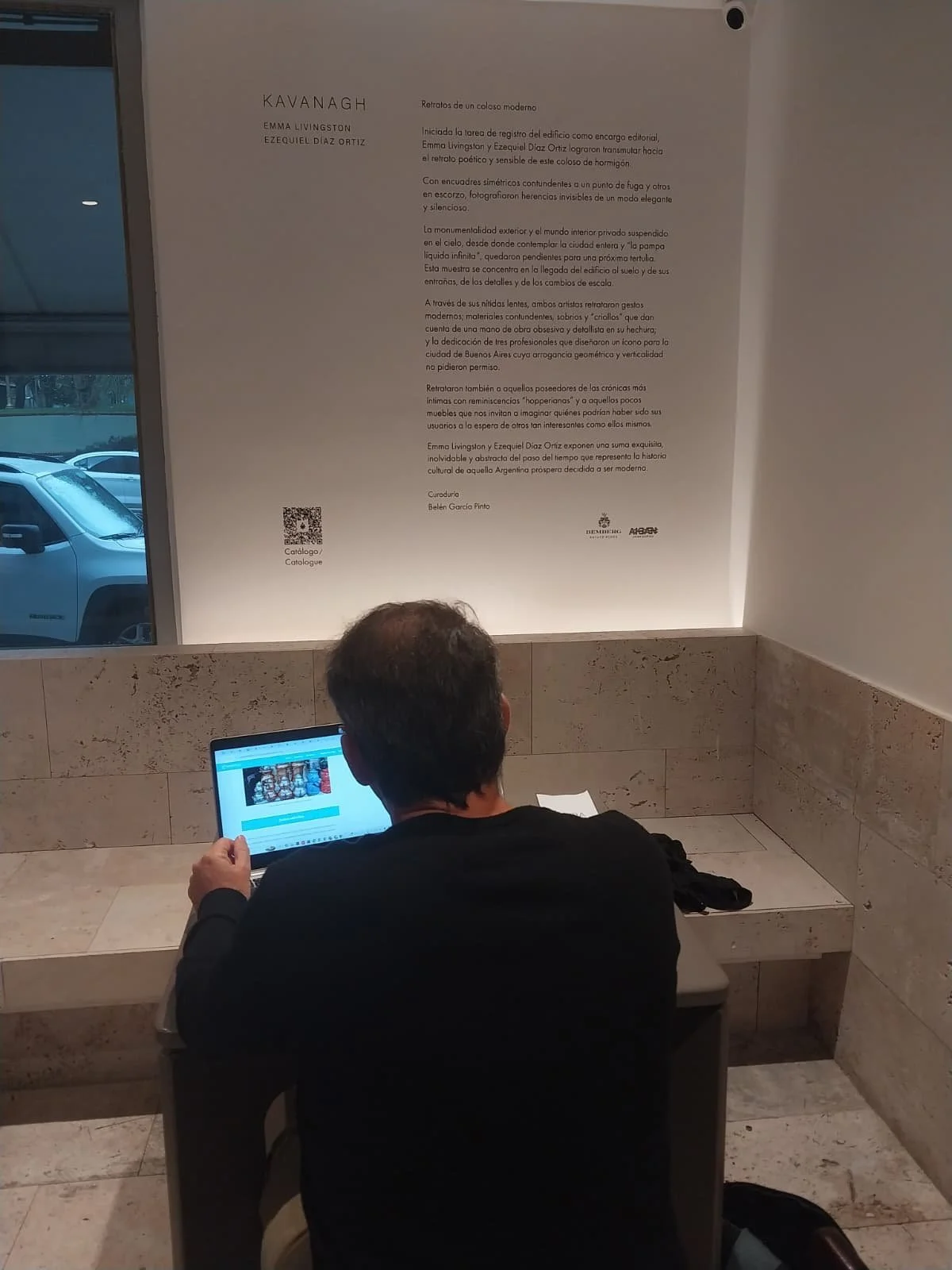CORA CELEBRA A BUENOS AIRES
A los pies del glorioso edificio Kavanagh, un café que en cualquier otra parte del mundo podría pasar desapercibido, se convierte en el refugio ideal para hacer una pausa y brindar por la historia, la belleza y el patrimonio de nuestras ciudades.
La capital argentina siempre supo atesorar rincones impermeables a los vaivenes económicos, los humores políticos y los altibajos sociales. Desde febrero de este año suma otro: un pequeño café con nombre de mujer, aunque no de una mujer cualquiera.
Ni en cualquier lugar. Porque excepcional como ella es el sitio en que casi se esconde, un local en la planta baja del edificio Kavanagh, esa cumbre de la arquitectura moderna porteña que parece resbalarse frente a la Plaza San Martín en el apresurado tramo donde la calle Florida deja de ser peatonal, ignora a los cambistas y se desploma rumbo al río casi vedado a los ojos de Buenos Aires.
Número de puerta, para ser exactos, 1045. A primera vista, el moderno café bien podría ser uno más. Otro de esos anodinos y previsibles reductos a la moda que siguen desdibujando el paisaje urbano alrededor del mundo, confundiendo barrios de Berlín y Bangkok, de Lima y Lisboa, de San Pablo y de San Francisco. Pero no. Porque en el flamante Cora la impronta con aires globalizados de lo nuevo no descuida la vieja herencia local ni desmerece el entorno. Por el contrario, lo respeta, lo enaltece, lo pone en valor.
Los que lleguen interesados sólo en la carta no se llevarán mayores sorpresas ni tendrán disgusto alguno, porque a escala del lugar la oferta es acotada pero irreprochable: incluye los expresos, cortados, capuchinos y americanos de rigor, sin olvidar el café filtrado, el de especialidad, ni la omnipresente limonada; por la mañana despacha medialunas, tostadas, yogur, huevos, budines y tostones (todos ellos en versiones singulares); al mediodía el menú se extiende con sandwiches, baguettes, ensaladas y tartas; la tardecita suma tablas de quesos y fiambres y la barra-mostrador pone a la vista, a toda hora, una pastelería nutrida de alfajores, tortas, galletas, barritas de limón, pasta frola y otras dulzuras. Detrás de todo ello, materias primas de excelente calidad, proveedores bien seleccionados y asesores que saben dar en la tecla.
Igual de preciso y puntual es el servicio, a cargo de un plantel joven que, afortunadamente, no da clase a los clientes ni se extiende sobre las bondades de ninguna “experiencia”. En otras palabras, en Cora no le dicen a nadie cómo debe o no debe tomar el café. ¿Aunque quién vendría aquí sólo por eso?
Para el viajero o el paseante sensible, la verdadera razón de ser de este lugar es permitirle al común de los mortales poner por fin sus dos pies dentro del Kavanagh, así no sea copropietario ni inquilino del edificio, no le dé el cuero para comprarse nada en Frenkels, no se desvele por los muebles de diseño de Posible, ni requiera los servicios de lujo de la agenciaTravel Studio (que tiene entrada por la calle San Martín). Sí: por fin traspasar un umbral de ese emblema del Art Déco de Buenos Aires, penetrar aunque sea de costado ese coloso custodiado por porteros celosos e imperturbables. Porteros a los que les basta una ojeada para distinguir, en fracción de segundos, quien viene a anunciarse y quien a poner la ñata contra el vidrio para husmear, de lejos, alguno de los halls de entrada más bellos de la ciudad.
Además de darse ese pequeño gran gusto por el precio de un café, quien llegue a Cora sin apuro tendrá tiempo, también, para echarle un vistazo al agotadísimo libro sobre el edificio que editó en 2019 Ezequiel Díaz Ortiz, de disfrutar ahora mismo (y hasta noviembre) de la muestra fotográfica que firman él mismo y su colega Emma Livingston (muestra que se prolonga en el sugestivo subsuelo del café, un poco cowork y otro poco salón para pequeños eventos privados); de escuchar vinilos de Miles Davis o de Astor Piazzolla en bandeja vintage (Bang & Olufsen, por supuesto), de entregarse a otros libros sobre la arquitectura y el patrimonio de Buenos Aires o, mejor aun, de evocar té mediante la historia de este edificio icónico. Y de la mujer que lo mandó levantar, naturalmente.
Cora Kavanagh, que de ella se trata, por cierto. En la capital regional del chisme, inevitable mencionar la trillada leyenda urbana que atribuye la construcción del edificio a su venganza contra una suegra pituca que no la quiso como nuera por desclasada. Pero como los estudiosos del caso aseguran que las fechas no cierran, por jugosa que sea esa historieta será mejor concentrarse en lo que sí puede afirmarse, que por cierto no es poco.
Cora Kavanagh Lynch nació en Buenos Aires en 1890, hija y nieta de inmigrantes irlandeses originalmente afincados en Merlo. Se casó tres veces. Primero en 1912, con Guillermo Ham, también de sangre irlandesa, treinta años mayor que ella y apasionado de los caballos y el turf. Con él pasó buena parte del matrimonio en París, donde enviudó en 1928, y de él heredó la enorme fortuna que le abrió camino. Al año siguiente se casó con Carlos Mainini, un médico argentino nacido cerca de Milán que, también en Europa, la acercó a círculos académicos e intelectuales. El amor duró poco tiempo: para 1930 ya estaban separados, aunque el matrimonio recién se “anuló” en 1935, tres años después de su sonado y frustrado romance con Aarón de Anchorena, origen de la improbable leyenda urbana. En 1939 Cora se casó con su último marido, Gustavo Casares, con quien frecuentó la vida mundana de Buenos Aires, legándole el “capital social” del que hasta entonces casi carecía. El matrimonio duró apenas un par de años.
No tuvo hijos. Fue terrateniente, coleccionista, viajera, y dedicó buena parte de su fortuna a levantar el edificio que pudo llamarse Plaza San Martín pero terminó llevando su apellido. Lo encargó en 1934 al estudio de los arquitectos Gregorio Sánchez, Ernesto Lagos y Luis de la Torre, apostando a las rentas a gran escala que depararía ese rascacielos. Para entonces, ninguna mujer argentina había emprendido semejante tarea. Pero la empresa acabó siendo, mucho más que un negocio (muy próspero primero, jaqueado más tarde por la ley de alquileres), el “sueño de piedra” con el que Cora se homenajeó a sí misma después de varias derrotas y desaires.
La construcción del Kavanagh tomó algo más de un año y medio. Fue inaugurado en enero de 1936, convirtiéndose en el primer edificio de su escala consagrado exclusivamente a viviendas particulares de lujo. Alcanza 120 metros de altura y tiene 33 pisos, en los que se distribuyen 105 apartamentos de 20 tipologías diferentes, agrupadas en siete grupos bautizados de la A a la G. El imprescindible libro del arquitecto Marcelo Nougués (572 lujosas páginas también editadas por Díaz Ortiz) permite inventariar aquí algunos de los requiebros en que el edificio fue pionero. A tono con una época que auguraba el auge de los electrodomésticos, las unidades del Kavanagh fueron entregadas con cocinas Hotpoints y heladeras General Electric. La empresa LIX KLETT SAIC suministró originalmente el novedoso sistema de refrigeración para todo el edificio, reemplazado con el tiempo por los equipos de aire acondicionado cuyas unidades exteriores, desde hace ya décadas, salpican como pústulas sus fachadas. La sala de máquinas cuenta con tres calderas para abastecer el agua caliente y la calefacción central. Tiene central telefónica, subestación eléctrica y buzón de correos propios; una entrada cubierta para autos (aunque no garajes) y un apartamento en el piso 20 para el mayordomo del edificio.
Desde el punto de vista arquitectónico, el Kavanagh le saca enorme partido a la forma del terreno en que fue emplazado y al desnivel que magnifica su escala desde lejos. Inspirada en los edificios de Nueva York que fue a inspeccionar especialmente el arquitecto Sánchez (y probablemente en los grandes hoteles que frecuentaba la señora comitente), la singular sucesión de hall, sala de espera y vestíbulo aprovecha la forma trapezoide del terreno. Ese rosario de espacios comunes de la planta baja conoció estilos, muebles y decoradores varios a lo largo de las décadas, pero todo el mundo se sigue embelesando con el diálogo entre el mármol travertino, el metal de puertas y pasamanos, los paneles de pergamino, los sillones de diseño y los clásicos Kakemonos japoneses, por citar apenas lo más reconocible.
La silueta exterior, de inconfundible aire Déco, se distingue por la sucesión de terrazas que, en distintos niveles, van escalonando el edificio. Suman poco más de una veintena y muchas de ellas son ajardinadas. En cuanto a los apartamentos, que inauguraron novedades como cocinas separadas de los comedores por un office y baños con salida al jardín, los hay de múltiples formas y tamaños. Cora Kavanagh supo vivir en el mítico piso 14, ocupando una unidad de 700 metros cuadrados; más tarde en uno de menor tamaño en el piso 10, y terminó sus días en el pequeño 6C, un apartamento de dos ambientes donde instaló las áreas sociales, y al que “adosó” (sin estar comunicados entre sí) otro en el piso 7, donde dormían ella y su empleada. Murió en 1984. Nougués rescata en su libro el relato de vecinos del Kavanagh según los cuales, ya muy veterana y desprovista de su gran fortuna, Cora mandaba poner alfombra roja en el ascensor cuando le tocaba recibir visitas. Como para que nadie olvidara, a pesar de achaques y achiques, quien era la verdadera capitana del barco.
En 1999 el edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional. Y un cuarto de siglo más tarde, luego de años abandonado tras la retirada de la joyería Cronos, uno de los locales comerciales de la planta baja, el de Florida al 1045, viene de ser recuperado y reabierto para rendir tributo a Cora en un pequeño café.
La empresa es mérito de un padre y un hijo copropietarios (aunque no vecinos actualmente) del Kavanagh: el arquitecto Martín Olabarrieta y su hijo Facundo, pastelero, cocinero y asesor gastronómico, según él mismo gusta presentarse. Como es fácil imaginar, la dupla tuvo que vencer algunas reticencias originales en las asambleas del edificio a las que comparecieron con su proyecto, pero también contó con el apoyo y el entusiasmo de los más. Hoy todos parecen estar felices con el resultado.
El interior del café está envuelto en un travertino que se emparenta perfectamente con el del suntuoso hall de entrada, toma la barra y parte de las paredes del local; las viejas columnas facetadas de hormigón, antes ocultas, fueron recuperadas y tratadas con un “martelinado” que las descascaró elegantemente; la limpieza visual y el dominio de las líneas largas se compadece con la austeridad general del edificio; las lámparas que cuelgan sobre la barra fueron compradas en un anticuario, las mesas diseñadas por el dueño de casa y las sillas llevan la firma de Ricardo Blanco. Es el lugar perfecto para una pausa. O para seguir husmeando en la historia de este edificio que evoca a “la Pampa puesta de pie”.
Puede brillar el sol o llover torrencialmente, como en la desapacible tarde de domingo en que este cronista recaló en Cora por primera vez. Lo mismo da. En cualquier caso, este café es hoy un feliz refugio contra el mal gusto y la desmemoria en Buenos Aires, a los pies de un edificio con aires de transatlántico, anclado por una mujer singular frente a una de las plazas más lindas del mundo.